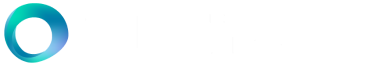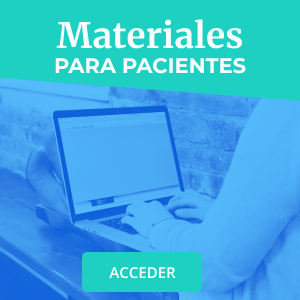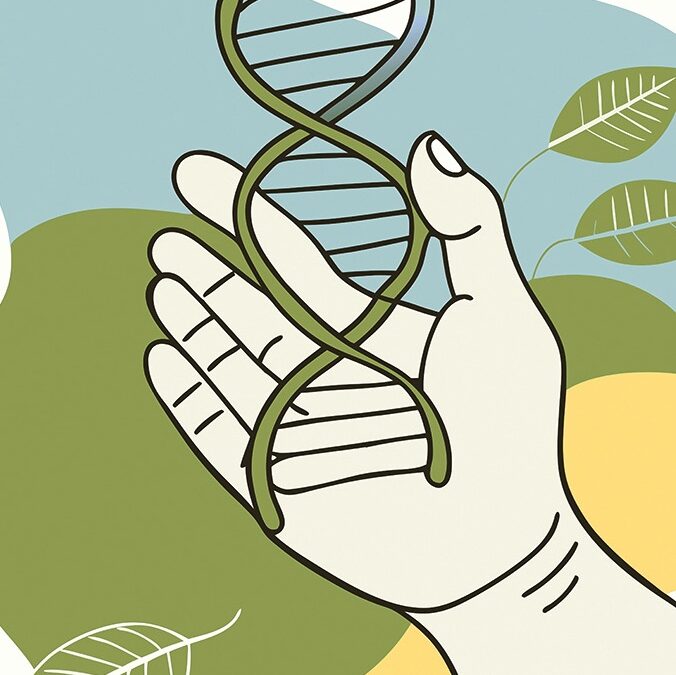El cuidado: una herencia humana
Desde tiempos prehistóricos, el cuidado ha sido una práctica esencial para la supervivencia de nuestra especie. No se trata solo de una acción cotidiana, sino de una estrategia evolutiva que nos ha permitido vivir en comunidad, proteger a los más vulnerables y sostener la vida. Sin embargo, a lo largo de la historia, este rol ha estado marcado por una fuerte división de género, posicionando mayoritariamente a las mujeres como las cuidadoras principales.
Desde una perspectiva antropológica, esta lectura nos invita a reflexionar sobre el papel del cuidado y el autocuidado en el contexto de una enfermedad crónica como es la diabetes, y a ser conscientes de las desigualdades de género que lo atraviesan para poder proponer alternativas que transformen esta realidad y avancen hacia una mayor equidad.
El peso del cuidado en la diabetes
Diabetes tipo 1: el cuidado en la infancia y adolescencia.
En el caso de la diabetes tipo 1 (DM1), el hecho de que el diagnóstico ocurra con mayor frecuencia durante la infancia o la adolescencia transforma de manera inmediata la dinámica familiar. El diagnóstico implica una reorganización total de las rutinas, y el manejo de la enfermedad requiere una atención constante: controles de glucemia durante el día y la noche, administración de insulina, planificación de comidas, seguimiento médico y apoyo emocional.
En este escenario, en familias biparentales heterosexuales, el cuidado diario recae de forma predominante sobre las madres, quienes asumen la responsabilidad principal en la gestión de la enfermedad de sus hijos e hijas (1). Esta implicación no sólo transforma la organización familiar, sino que también condiciona la vida laboral de muchas mujeres, que se ven obligadas a solicitar reducciones de jornada, excedencias o adaptaciones en el trabajo para poder atender adecuadamente las necesidades médicas y emocionales de menores a su cargo. En España, el 85% de las reducciones de jornada por cuidado de menores o familiares dependientes y el 92% de las excedencias por cuidado familiar son solicitadas por mujeres (2). Esta carga, aunque a menudo invisibilizada, tiene consecuencias profundas en su salud mental, en su desarrollo profesional y en su bienestar general. Además, la desigualdad se extiende al ámbito del empleo: mientras que las mujeres con hijos e hijas menores de 12 años presentan tasas de ocupación significativamente más bajas que aquellas sin progenie, en el caso de los hombres ocurre lo contrario, ya que su tasa de empleo tiende a aumentar cuando tienen descendencia (2).
Durante la adolescencia, las diferencias de género se hacen más evidentes. Las chicas con DM1 presentan mayores niveles de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, lo que puede dificultar el autocuidado y el control metabólico (3). Estas diferencias no solo responden a factores biológicos, sino también a presiones sociales y culturales que afectan de forma distinta a chicas y chicos. Por ello, es fundamental que los servicios de salud incorporen un enfoque de género en el acompañamiento emocional y educativo de adolescentes con DM1.
ES FUNDAMENTAL QUE LOS SERVICIOS DE SALUD INCORPOREN UN ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL Y EDUCATIVO DE ADOLESCENTES CON DM1
Diabetes tipo 2: el cuidado invisible.
La diabetes tipo 2 (DM2), más prevalente en la edad adulta, también presenta una clara dimensión de género en lo que respecta al cuidado. Cuando la persona con DM2 necesita apoyo, el perfil de la persona que cuida y acompaña es, mayoritariamente, femenino. Estas cuidadoras suelen ser hijas, esposas o nueras, y a pesar de no contar con remuneración por su labor, en muchos casos, dedican gran parte de las horas del día al cuidado, y casi la mitad presenta sobrecarga intensa (4).
Según un estudio de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (5), un 35% de las mujeres cuidadoras indica una sobrecarga muy alta diaria, y el 62% manifiesta sentimientos de estrés, el 45% pérdida de control sobre su vida y el 40%, culpa. Estas mujeres dedican una media de 7 horas diarias al cuidado, frente a las 3 horas que dedican los hombres. Además, el 60% de su tiempo se destina a cuidados personales, mientras que el 40% restante se reparte entre tareas domésticas y de soporte general. Como resultado, un 31% de las mujeres cuidadoras califican su estado de salud como “malo” o “muy malo”, frente al 20% de las no cuidadoras y al 17% de los hombres.
El cuidado de la diabetes en primera persona
La autogestión de la diabetes propia implica una serie de tareas complejas que requieren atención constante: monitorización glucémica, control de la alimentación, administración de insulina o antidiabéticos orales, actividad física, atención a los síntomas, consultas con el equipo de salud, toma de decisiones, etc. Estas responsabilidades se ven profundamente condicionadas por el entorno social, cultural y familiar en el que vive la persona con diabetes. Y en ese entorno, los roles de género desempeñan un papel decisivo.
Los estudios muestran que el género no solo influye en quién cuida de otras personas, sino también en cómo nos cuidamos de forma individual (6). La forma en que hombres y mujeres viven la diabetes está mediada por las expectativas sociales, los mandatos culturales y las desigualdades estructurales. Los mandatos sociales sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres influyen en la actitud frente a la condición de salud, definen roles tradicionales de género que obstaculizan el cambio y tienen consecuencias directas en la manera en que cada persona se relaciona con su diabetes.
Tradicionalmente, a las mujeres se las socializa más para cuidar que para delegar. Esto dificulta que pidan ayuda, que pongan límites o que compartan responsabilidades, incluso en situaciones de enfermedad o cuando más apoyo necesitan. Además, se ha demostrado que las mujeres tienden a atribuir la enfermedad con mayor frecuencia a factores emocionales o de estrés. Y esta diferencia en la percepción influye en la forma en que se enfrentan al tratamiento y al seguimiento médico (7).
Los hombres, por otro lado, tienden a delegar más y a asumir menos responsabilidad directa sobre su salud. Esto no significa que no se responsabilicen del cuidado de su diabetes, sino que suelen poder establecer una mayor “distancia” emocional y práctica respecto al manejo cotidiano de la enfermedad, lo que contrasta con la experiencia de muchas mujeres, que se ven más implicadas en el cuidado diario y con menos posibilidad de separar el autocuidado de otras responsabilidades.
Mujeres cuidadoras: el autocuidado pasa a un segundo plano.
En mujeres adultas con diabetes (ya sea tipo 1, tipo 2 o gestacional) es frecuente que el autocuidado quede relegado a un segundo plano frente a las demandas familiares, laborales o sociales. Estudios cualitativos en diferentes contextos (Europa, Medio Oriente o Norteamérica) han identificado patrones repetidos:
- Priorizar las necesidades de otras personas: muchas mujeres manifiestan que sienten “culpa” al dedicar tiempo a su autocuidado si tienen menores que dependen de ellas, familiares a su cargo o exigencias laborales. Esto puede llevarlas a posponer controles, consultas con su equipo de salud, reducir la práctica de ejercicio o actividad física, descuidar la alimentación, así como el descanso y el sueño. El espacio personal se restringe y se le resta importancia.
- Falta de tiempo y energía mental: la carga de tareas domésticas y de cuidados hace que muchas mujeres lleguen al final del día “agotadas”, sin energía física ni espacio mental para tomar decisiones sobre su tratamiento o planificar comidas saludables. Esta doble carga limita su tiempo y energía para el autocuidado, lo que afecta negativamente a su salud (6, 7).
- Normalización del descuido propio: algunas mujeres interiorizan que su rol es cuidar de otras personas y que “es normal” no tener tiempo para sí mismas. Esta creencia refuerza un ciclo en el que el autocuidado se percibe como un lujo o una muestra de egoísmo. Un estudio reciente ha descrito cómo muchas mujeres con DM2 experimentaban frustración, agotamiento y sentimientos de insuficiencia al no poder sostener el nivel de autocuidado recomendado, especialmente si eran madres o cuidadoras de otras personas (7).
Diferencias en el apoyo percibido según el género.
Además de las consecuencias directas sobre el autocuidado, estudios cualitativos también han mostrado diferencias con respecto al apoyo social que reciben las personas que cuidan, en función del género:
- Los hombres con diabetes en parejas heterosexuales suelen recibir control social e intervención directa en el manejo de la enfermedad por parte de sus parejas mujeres. De este modo, la mujer es quien normalmente lidera la supervisión de la dieta, control en los hábitos de estilo de vida y presión para acudir a las consultas médicas. Aunque este tipo de apoyo se suele percibir como intrusivo y en ocasiones agobiante, contribuye a una mejor adherencia al tratamiento.
- En cambio, las mujeres con diabetes tienden a percibir apoyo emocional, pero menos involucramiento directo en su tratamiento. Raramente sus parejas varones u otras personas del entorno familiar asumen tareas prácticas relacionadas con el manejo de la enfermedad.
Esto implica que las mujeres afrontan la autogestión generalmente en solitario, mientras los hombres suelen beneficiarse más de una red de apoyo activa (8).
Propuestas para una atención más equitativa
Reconocer la dimensión de género en el cuidado de la diabetes no es solo una cuestión de justicia social, sino también de eficacia sanitaria. Para avanzar hacia un modelo de atención más justo y sostenible, es necesario incorporar medidas concretas que respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.
RECONOCER LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL CUIDADO DE LA DIABETES NO ES SOLO UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA SOCIAL, SINO TAMBIÉN DE EFICACIA SANITARIA
En el caso del cuidado de la DM1 durante la infancia y la adolescencia, es fundamental ofrecer un mayor apoyo institucional a las familias, especialmente a las madres, que suelen asumir la mayor parte de la carga de cuidados. Aunque existen permisos laborales específicos como el CUME (permiso para el cuidado de menores con enfermedad grave), actualmente solo puede ser solicitado por una de las dos figuras parentales. Es necesario seguir impulsando cambios para lograr la modificación de esta normativa, de modo que permita que ambos progenitores puedan compartir el permiso, distribuyendo el porcentaje de reducción de jornada de forma equitativa (por ejemplo, 50/50), lo que favorecería una implicación conjunta en el cuidado. En el ámbito formativo, es clave que todas las personas responsables del cuidado de menores participen activamente en los procesos de educación diabetológica. Desde las consultas, se debe promover la implicación de ambas figuras parentales, evitando que el cuidado recaiga de forma desproporcionada sobre las mujeres. Esto implica ofrecer recursos, formación y acompañamiento que fomenten una corresponsabilidad real y coordinada. Además, es urgente desarrollar programas de salud mental dirigidos a adolescentes con DM1, con un enfoque de género que tenga en cuenta las presiones sociales y emocionales que afectan de forma distinta a chicas y chicos.
En cuanto a la DM2, es prioritario reconocer el papel de las cuidadoras en los planes de salud, visibilizando su labor y ofreciéndoles apoyo emocional, formativo y económico. La creación de grupos de apoyo diferenciados por género puede ayudar a abordar las barreras específicas que enfrentan mujeres y hombres en el autocuidado y en el acompañamiento a personas con diabetes. Asimismo, se necesitan campañas de sensibilización que fomenten la corresponsabilidad en el ámbito familiar, promoviendo una distribución más equitativa de las tareas de cuidado. Finalmente, deben impulsarse medidas laborales que faciliten la conciliación sin penalizar a las mujeres, como permisos compartidos, incentivos a empresas que promuevan la equidad y servicios públicos de apoyo al cuidado.
Conclusión
El análisis del cuidado de la diabetes desde una perspectiva de género revela que son las mujeres, ya sea como madres, parejas o hijas, las que asumen la mayor parte de la carga de atención, tanto en la DM1 como en la DM2. Además, las mujeres con diabetes presentan la doble carga del cuidado, priorizando el ajeno al propio, lo que debilita de forma considerable su autocuidado.
Visibilizar esta realidad es el primer paso para transformarla. Incorporar la perspectiva de género en la atención a la diabetes permitirá mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras y de quienes viven con la enfermedad, y avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, humano y sostenible.
Referencias
- Bak JCG, Serné EH, de Valk HW, Valk NK, Kramer MHH, Nieuwdorp M, Verheugt CL. Gender gaps in type 1 diabetes care. Acta Diabetol. 2023; 60(3):425–434. https://doi.org/10.1007/s00592-022-02023-6
- Instituto de las Mujeres. Datos sobre conciliación y cuidados. Instituto de las Mujeres. 2024. Disponible en: https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/CorresponsabilidadConciliacion.htm
- Van Dijk-de Vries A, van Bokhoven MA, Metsemakers JFM, Stoffers HEJH. Gender differences in diabetes self-management: a qualitative study. J Spec Pediatr Nurs. 2019;24(1):e12395. https://doi.org/10.1111/jspn.12395
- Martin del Campo Navarro AS, Medina Quevedo P, Hernández Pedroza RI, Correa Valenzuela SE, Peralta Peña SL, Vargas MR. Grado de sobrecarga y caracterización de cuidadores de personas adultas mayores con diabetes mellitus tipo 2. Enferm Glob. 2019;18(56):57–78. https://doi.org/10.6018/eglobal.18.4.361401
- Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Las desigualdades en roles de cuidado y salud y su impacto en la salud requieren de políticas sanitarias con perspectiva de género. Plataforma de Organizaciones de Pacientes. 2025. Disponible en: https://plataformadepacientes.org/las-desigualdades-en-roles-de-cuidado-y-salud-y-su-impacto-en-la-salud-requieren-de-politicas-sanitarias-con-perspectiva-de-genero/
- Vejola R. Gender differences in diabetes: biological, hormonal, and socio-cultural influences on disease management and outcomes. J Diabetes Metab. 2024;15(7):1142. https://doi.org/10.35248/2155-6156.10001142
- Rodríguez-Gázquez MA, Arredondo-Holguín E, Hernández-Carrillo M. Gender differences in self-care among patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review. J Diabetes Res. 2023; 2023:7166604. https://doi.org/10.1155/2023/7166604
- Gray KE, Silvestrini M, Ma EW, Nelson KM, Bastian LA, Voils CI. Gender differences in social support for diabetes self-management: a qualitative study among veterans. Patient Educ Couns. 2023; 107:107578. https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.107578
- Azam UAAA, Hashim SM, Hamzah Z, Ahmad N. The role of social role strain, psychological resources and perceiving diabetes as a priority with self-care in women with type 2 diabetes mellitus. BMC Womens Health. 2025; 25:80. https://doi.org/10.1186/s12905-025-03600-x
- Britton LE, Kaur G, Zork N, Marshall CJ, George M. ‘We tend to prioritise others and forget ourselves’: how women’s caregiving responsibilities can facilitate or impede diabetes self-management. Diabet Med. 2023;40(3): e15030. https://doi.org/10.1111/dme.15030