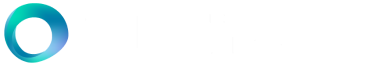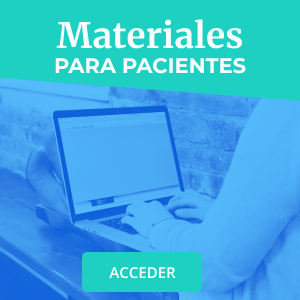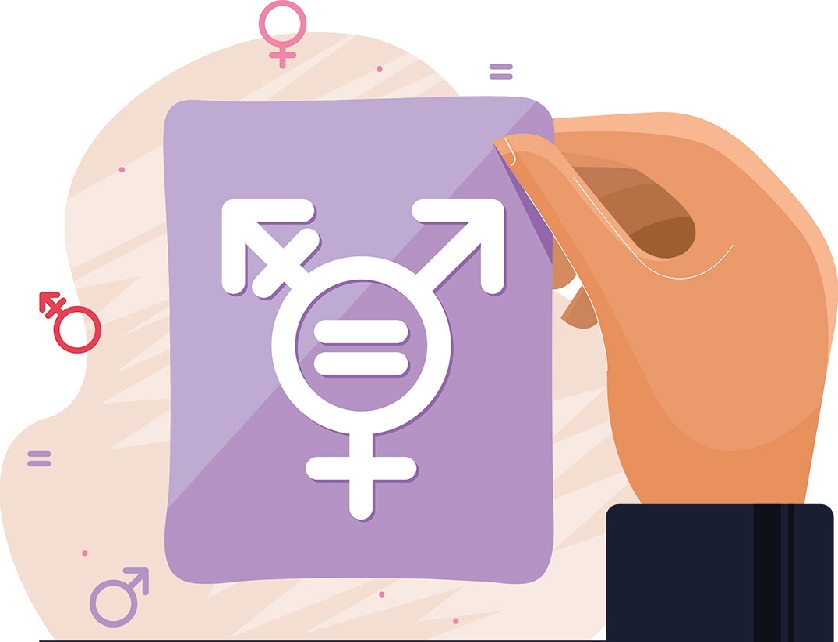La diabetes tipo 1, tradicionalmente considerada como una enfermedad de inicio repentino en niños y adolescentes, es ahora entendida como un proceso autoinmune progresivo que puede desarrollarse de manera silenciosa durante varios años antes de su diagnóstico clínico. Este cambio de perspectiva ha sido posible gracias a avances en la investigación, que han permitido identificar que la enfermedad tiene una fase previa al diagnóstico clínico, que no aparece de forma repentina, sino que pasa por distintas fases preclínicas, denominadas estadio 1 y 2 (1). En estos estadios, en la que ya pueden observarse alteraciones inmunológicas, aunque los niveles de glucosa pueden estar en normo glucemia o en disglucemia, ya se detectan anticuerpos pancreáticos en sangre, marcadores claves que indican que el sistema inmunológico ha comenzado a atacar las células beta del páncreas, responsables de producir insulina. Este nuevo enfoque ha impulsado programas de cribado y educación temprana, como los estudios Fr1da (Alemania), ASK (EEUU) y ELSA (Suecia), que no solo detectan la enfermedad en fases previas, si no que identifican y actúan en los estadios 1 y 2 permitiendo no solo adelantar el diagnóstico, sino también iniciar una intervención educativa temprana, fundamental para acompañar al paciente y su familia desde el comienzo del proceso para el autocuidado futuro.
La importancia de la detección temprana radica en reconocer los diferentes estadios por los que pasa esta condición antes de llegar a una diabetes clínica.
- Estadio 1, se presentan dos o más anticuerpos sin hiperglucemia, lo que indica que el proceso autoinmune ha comenzado, pero sin manifestaciones clínica evidentes.
- Estadio 2, además de los anticuerpos, se identifica disglucemia, alteraciones leves en la glucosa, como niveles elevados después de las comidas o en pruebas de tolerancia a la glucosa, aunque el paciente aún no experimenta los síntomas clásicos de la diabetes: poliuria, polifagia, polidipsia o fatiga extrema. Esta fase representa una ventana crítica para intervenir preventivamente, ayudando a los pacientes a comprender su situación, reducir la ansiedad y preparase para un posible diagnóstico en el futuro cercano.
El diagnóstico de un estadio preclínico en un niño puede ser emocionalmente desafiante para las familias. Saber que un hijo tiene un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, aunque aún no presente síntomas, puede generar sentimientos de incertidumbre, miedo y ansiedad. Es fundamental que los programas de educación terapéutica (ET) incluyan apoyo psicológico para ayudar a los padres a manejar estas emociones, fortalecer la resiliencia familiar y crear una red de apoyo que incluya a otros familiares y amigos. Además, preparar a los padres para reconocer signos útiles de progresión hacia el estadio 3 puede reducir el riesgo de un debut inesperado con cetoacidosis diabética, una complicación grave y potencialmente peligrosa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la ET como la educación diseñada para ayudar a los pacientes a adquirir o mantener las habilidades que necesitan para manejar mejor su vida con una enfermedad crónica. Aplicada a la diabetes, la ET es un proceso continuo y planificado que proporciona a las personas con diabetes y a sus familiares, conocimientos, habilidades y competencias necesarias para integrar el tratamiento en su vida cotidiana, realizar ajustes según las circunstancias y prevenir complicaciones agudas y crónicas. Además, la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), organismo de referencia mundial en diabetes pediátrica, establece que:
“La educación terapéutica en diabetes tipo 1 debe comenzar desde el momento del diagnóstico y continuar durante toda la vida, adaptándose a las diferentes etapas del desarrollo del niño, adolescente y joven adulto.”
La educación terapéutica en diabetes no debe entenderse como una intervención aislada ni limitada a momentos puntuales, sino como un proceso estructurado, continuo y adaptativo que forma parte integral del tratamiento. Organismos internacionales como la OMS, NICE, ADA e ISPAD coinciden en que los programas educativos deben seguir un enfoque sistemático, con objetivos claramente definidos, contenidos basados en la evidencia científica y una metodología que permita evaluar y reforzar periódicamente los aprendizajes. La importancia de llevar a cabo estos programas estructurados radica en que, a diferencia de intervenciones informales o no planificadas, permiten garantizar la adquisición real de competencias por parte de los pacientes, fortaleciendo su capacidad de autogestión y toma de decisiones en contextos variables. Además, los programas estructurados favorecen la personalización del abordaje educativo, considerando las características individuales, socioculturales, emocionales y familiares del paciente, lo que incrementa significativamente la adherencia terapéutica, la eficacia del tratamiento y, en última instancia, los resultados en salud. Así, la educación terapéutica estructurada no es un complemento opcional, sino un componente esencial para lograr un manejo integral y exitoso de la diabetes (2) (3).
Varios estudios han explorado los beneficios de un programa de educación terapéutica (PET), en los estadios preclínicos. Programas como Fr1da, ASK y ELSA han demostrado que proporcionar información clara y estructurada a las familias reduce significativamente el riesgo de complicaciones al momento del diagnóstico, como la cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda potencialmente peligrosa de la diabetes no controlada. Estos programas de educación terapéutica en diabetes incluyen desde sesiones educativas presenciales, hasta el uso de herramientas digitales, y se enfocan tanto en la educación terapéutica por parte de médicos, enfermeras, nutricionistas, como psicólogos. Por ejemplo, el estudio Fr1da ha logrado reducir significativamente la incidencia de cetoacidosis en niños recién diagnosticados (4). ASK ha creado redes de apoyo para las familias y ha desarrollado materiales educativos digitales para facilitar la comprensión de esta fase temprana de la enfermedad (5) y ELSA, combina la detección precoz con materiales educativos adaptados y seguimiento regular. La información se entrega de manera gradual, promoviendo la autonomía informada de las familias (6).
A diferencia de la educación tradicional, que se enfoca principalmente en el manejo post diagnóstico de la diabetes tipo 1 (estadio 3), la educación en los estadios 1 y 2, tiene un enfoque preventivo y emocional.
En los estudios Fr1da, ASK, ELSA se observó que llevar a cabo un programa educativo estructurado sobre el riesgo de progresión hacía diabetes tipo 1 permite a las familias:
- Comprender mejor la naturaleza de la enfermedad.
- Participar activamente en el seguimiento clínico.
- Disminuir la ansiedad relacionada con la incertidumbre.
- Reconocer precozmente los signos clínicos del estadio 3 (hiperglucemia manifiesta).
- Evitar el debut con cetoacidosis diabética una complicación frecuente cuando el diagnóstico es tardío (7,8,9).
Por lo tanto, los PETs, no solo mejoran el conocimiento, sino que tienen efectos clínicos concretos sobre la evolución de la enfermedad.

Estos PETs incluyen:
- Información básica sobre anticuerpos y progresión de la enfermedad. Explicación sencilla de los estadios de progresión. Esto ayuda a las familias a entender que los anticuerpos son señales tempranas de que el sistema inmunológico está atacando al páncreas y que esto puede ocurrir años antes de que se desarrollen los síntomas clínicos.
- Introducción a hábitos de vida saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio regular, buenos hábitos de sueño. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede influir en la progresión de la enfermedad al reducir el estrés y fortalecer el sistema inmunológico.
- Reconocimiento temprano de síntomas subclínicos en diabetes, como cambios en el apetito, aumento de la frecuencia y cantidad de ingesta de agua relacionado con el aumento de frecuencia y cantidad de micción podrían ser indicativos de una progresión hacía el estadio 3, donde ya se manifiestan síntomas claros de la hiperglucemia.
- Orientación para participar en ensayo clínicos y estudios de seguimiento lo que puede ofrecer acceso a nuevas terapias y conocimientos médicos que podrían ralentizar el progreso de la enfermedad.
- Apoyo psicológico y emocional para enfrentar el estrés y la incertidumbre, ayudando a las familias a desarrollar estrategias de afrontamiento y mantenerse optimista frente a la posibilidad de un diagnóstico futuro.
En estas etapas, los pacientes (en su mayoría niños) no presentan síntomas, lo que genera un gran reto comunicativo con ellos y con sus familias. Muchos padres se enfrentan a la incertidumbre de saber que su hijo tiene un alto riesgo, pero sin saber cuándo (o sí) se manifestará la enfermedad.
La educación terapéutica en estos casos debe centrarse en:
- Aportar información clara y tranquilizadora sobre la naturaleza progresiva de la enfermedad
- Fomentar la participación activa de la familia, empoderando a los cuidadores para enfrentar decisiones futuras.
- Preparar emocionalmente al entrono, evitando respuestas de negación o culpa.
- Favorecer el seguimiento con el equipo médico-enfermera y la participación en programas de investigación, cuando estén disponibles.
- Iniciar el aprendizaje de habilidades básicas, como la medición de glucosa en contextos en los que el equipo médico enfermera, lo considere apropiado.
“Educar antes del diagnóstico clínico no es anticiparse a un problema, es construir soluciones desde la calma”
Es fundamental adaptar los programas educativos según la edad del paciente, su nivel de comprensión y la dinámica familiar, incluyendo hermanos y otros cuidadores para crear un entorno de apoyo integral. Además, se deben utilizar recursos visuales, cuentos, juegos y herramientas digitales para hacer que la información sea más accesibles y menos aterradora para los más jóvenes.
Los equipos de salud juegan un rol fundamental. Deben contar con una formación específica en educación en salud y habilidades comunicativa, además de tiempo y recursos adecuados para llevar a cabo los programas de educación.
Es recomendable involucrar a los endocrinos, enfermeros educadores en diabetes, nutricionistas, psicólogos, creando un abordaje multidisciplinar. Asimismo, integrar herramientas digitales como aplicaciones móviles o videos educativos puede aumentar la eficacia y el alcance de intervención. Además, es importante que los equipos de salud se mantengan actualizados en los últimos avances científicos para poder ofrecer una atención personalizada y basada en la evidencia. Este acompañamiento no solo prepara técnicamente, sino que proporciona apoyo emocional continuo y genera confianza.
El diagnóstico en fase preclínica aún es poco frecuente en la práctica habitual, aunque cada vez más programas de cribado están incorporando el análisis de anticuerpos, especialmente en hermanos de personas con diabetes tipo 1 o en estudios de investigación (10).
Esta intervención temprana, puede facilitar la inclusión de estos pacientes en ensayos clínicos donde se investiga la posibilidad de frenar o ralentizar la progresión autoinmune.
CONCLUSIÓN
La educación terapéutica adaptada para pacientes en riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en estadio 1 y 2 es una herramienta clave para mejorar el pronóstico, comprensión, la preparación emocional y el empoderamiento de los pacientes y sus familias. Al intervenir tempranamente, es posible reducir el miedo y la incertidumbre, empoderando a las familias para que enfrenten el diagnóstico con mayor preparación y serenidad. Llevar a cabo programas de educación terapéutica en estos estadios es una inversión en salud emocional y física a largo plazo, que puede marcar una diferencia significativa en el manejo futuro de la enfermedad. La educación temprana puede facilitar la participación en ensayos clínicos y otros estudios que podrían ofrecer nuevas esperanzas para detener o retrasar el avance de la enfermedad. Los programas de educación terapéutica en estadio preclínico es una inversión en salud emocional y física a largo plazo.
Bibliografía
- Insel RA, Dunne JL, Atkinson MA, et al. Staging presymptomatic type 1 diabetes: a scientific statement. Diabetes Care. 2015;38(10):1964–74.
- Haller MJ, Bell KJ, Besser REJ, Casteels K, Couper JJ, Craig ME, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Screening, staging, and strategies to preserve beta-cell function in children and adolescents with type 1 diabetes. Horm Res Paediatr. 2024;97(6):529–545.
- World Health Organization (WHO). Therapeutic patient education: an introductory guide. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023.
- Lundgren M, et al. ELSA Study: early surveillance of autoimmunity and education in childhood. Diabetologia. 2023;66(2):310–319.
- Haller MJ, et al. Screening and identifying children with presymptomatic type 1 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(5):383–391.
- Larsson HE, et al. Lessons from screening for presymptomatic type 1 diabetes. Curr Diab Rep. 2018;18(11):115.
- Warncke K, et al. Decline of ketoacidosis at diabetes diagnosis in children after nationwide risk screening and education. JAMA. 2020;324(12):1178–1180.
- Rewers M, et al. Screening for islet autoimmunity in the general population: the ASK study. Diabetes Care. 2022;45(3):672–680.
- Ziegler AG, et al. Outcomes of a population-based longitudinal screening program for islet autoantibodies in children (Fr1da Study). BMJ. 2021;372:n156.
- Herold KC, et al. An anti-CD3 antibody, teplizumab, in relatives at risk for type 1 diabetes. N Engl J Med. 2019;381