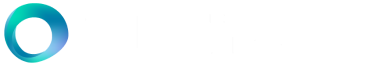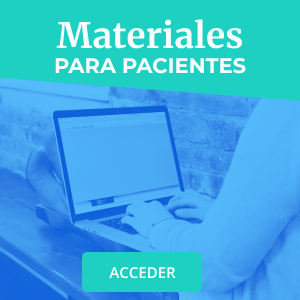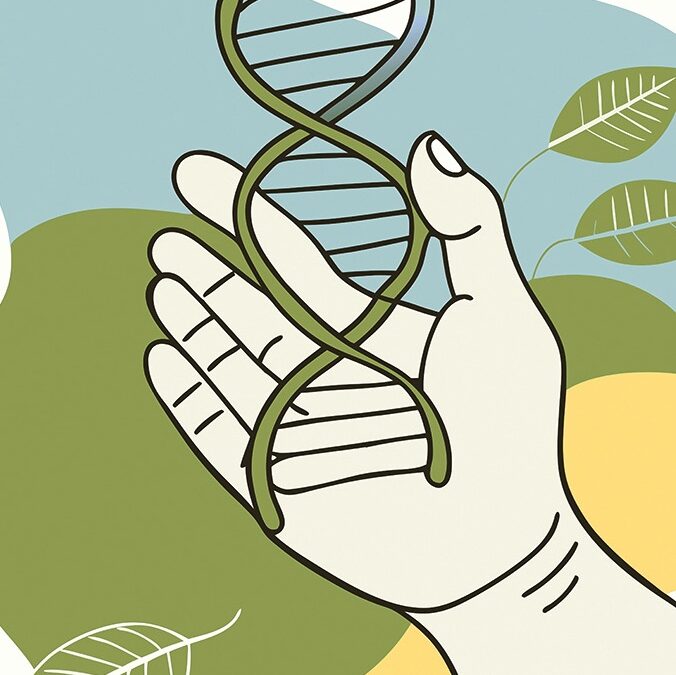La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmunológico ataca por error y destruye las células beta del páncreas, que son las encargadas de la producción de insulina. Este proceso puede comenzar mucho antes de que la enfermedad se diagnostique, incluso meses o años antes, y cuando finalmente se detecta, ya se ha perdido la mayoría de estas células. Hasta hace poco, se creía que la pérdida de estas células era irreversible. Sin embargo, en los últimos años los avances en investigación han reavivado el interés en la posibilidad de regenerar estas células como una posible estrategia para el tratamiento de esta enfermedad (1, 2).
En las primeras etapas de la DT1, la destrucción de las células beta ocurre de forma progresiva. Sin embargo, estudios recientes han revelado que, incluso tras años de enfermedad, muchas personas todavía conservan una pequeña cantidad de células beta funcionales. Este hallazgo abre una posibilidad esperanzadora: si logramos que estas células beta remanentes se multipliquen, sería posible restaurar, al menos en parte, la producción de insulina endógena, y reducir así la necesidad de inyecciones externas. Esta estrategia no solo beneficiaría a personas con DT1. En la diabetes tipo 2 (DT2), aunque la destrucción de las células beta no se debe al sistema inmune, estas experimentan un proceso de agotamiento debido a la resistencia a la insulina. Por lo tanto, las terapias dirigidas a regenerar las células beta pueden ser beneficiosas para ambas formas de diabetes.
Ahora bien, curar la DT1 implica necesariamente controlar el ataque autoinmune que destruye las células beta. Hoy en día, se están desarrollando tratamientos que buscan modular el sistema inmunológico para prevenir o incluso revertir este daño. Algunos enfoques prometedores son el uso de células (linfocitos) T reguladoras, que podrían frenar el ataque de las células inmunológicas contra el páncreas, y tratamientos inmunosupresores que evitan el daño directo a las células beta (3, 4). Sin embargo, aún quedan importantes desafíos. Comprender bien los mecanismos que perpetúan la autoinmunidad en la DT1 y encontrar formas de evitar efectos secundarios graves relacionados con la inmunosupresión son problemas que se necesitan solventar.
DETENER EL ATAQUE INMUNOLÓGICO NO BASTA: ES NECESARIO TAMBIÉN REGENERAR LAS CÉLULAS BETA
Pero incluso si se logra detener el daño inmunológico, esto no basta para curar la DT1. La mayoría de las personas con DT1 sufren una pérdida casi total de las células beta funcionales. Por lo tanto, promover la regeneración o proliferación de las células beta que quedan es esencial para una cura completa. Y aquí nos encontramos con varios retos (1, 2). Las células beta humanas son células altamente especializadas y diferenciadas, y tienen una capacidad limitada para dividirse y proliferar en la edad adulta. Además, cuando se cultivan en el laboratorio, tienden a perder su capacidad para producir insulina o se “desdiferencian” a otros tipos celulares que no son funcionales. A eso se suma la complejidad de las señales moleculares que regulan la regeneración celular. No se trata solo de lograr que las células beta se dividan, también es necesario asegurar que estas células recién generadas se diferencien correctamente y funcionen correctamente. El microambiente pancreático, con señales específicas que permiten la diferenciación celular, juega un papel fundamental en este proceso. Reproducir esa compleja red de señales en condiciones de laboratorio ha mostrado ser muy difícil, lo que limita su éxito en experimentos con organismos vivos. En el contexto de la DT1, el problema se agrava, ya que la inflamación crónica y el ataque autoinmune alteran estas señales, añadiendo una capa de complejidad a la hora de imitar estas condiciones en el laboratorio. Uno de los factores más limitantes en el desarrollo de terapias regenerativas en humanos es la falta de herramientas fiables para medir la cantidad y función de las células beta. Sin métodos robustos para medir la masa de células beta y su función, es difícil evaluar el impacto real de los tratamientos experimentales y determinar si la proliferación observada tiene relevancia clínica. Finalmente, los tratamientos destinados a estimular la proliferación celular también presentan riesgos inherentes. Una proliferación descontrolada de células beta podría generar problemas como el desarrollo de tumores. En resumen, la regeneración de células beta funcionales sigue siendo un reto complicado, tanto desde el punto de vista técnico como biológico, que debe superarse antes de que se pueda aplicar en pacientes.
Aún así no todo son malas noticias. En las últimas décadas, el conocimiento sobre la biología de las células beta y sus mecanismos de regeneración ha avanzado considerablemente. El campo ha sido especialmente activo en la búsqueda de nuevas estrategias, como la mejora de modelos preclínicos más representativos del entorno humano o la aplicación de técnicas innovadoras como la edición genética para mejorar la regeneración celular. Por otro lado, se han identificado varios compuestos químicos capaces de inducir la proliferación de estas células en modelos animales y cultivos celulares. Sin embargo, estos avances han sido más bien modestos y con resultados difíciles de replicar en estudios clínicos.

En este contexto, un estudio reciente ha generado gran interés por proponer un enfoque innovador que estimula la proliferación de células beta en modelos animales (5). Para entender mejor su relevancia, debemos retroceder a 2015, cuando un equipo de investigadores utilizando una técnica de cribado a gran escala de compuestos químicos (de una colección de más de 100.000 compuestos distintos) identificó un compuesto que podía inducir la replicación de las células beta humanas de una forma notable en modelos celulares: la harmina (6). La harmina es un alcaloide natural que proviene de una planta llamada Banisteriopsis caapi, tradicionalmente usada en rituales chamánicos en América del Sur. Aunque este compuesto era conocido por sus propiedades psicoactivas, su potencial terapéutico no se conocía hasta este estudio. ¿Cómo logra la harmina estimular la proliferación de células beta? La harmina actúa bloqueando (inhibiendo, en jerga científica) una enzima llamada DYRK1A (por sus siglas en inglés; dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A), que regula el ciclo celular. Esta enzima funciona como un freno para la división celular. Por lo tanto, si inhibimos la acción de DYRK1A, ese freno se suelta, y las células beta pueden comenzar a multiplicarse. Este descubrimiento llevó al desarrollo de otros inhibidores de DYRK1A como el 5-IT (5-iodotubericidina) que no solo promueven la proliferación, sino también la diferenciación y funcionalidad de las células beta generadas. Sin embargo, uno de los mayores retos de esta estrategia es su falta de especificidad: la enzima DYRK1A está presente en muchos tipos celulares, lo que podría causar a efectos secundarios no deseados.
LA COMBINACIÓN DE INHIBIDORES DE DYRK1A Y AGONISTAS DE GLP-1R HA ABIERTO UNA NUEVA VÍA ESPERANZADORA PARA REGENERAR CÉLULAS BETA HUMANAS FUNCIONALES
En este nuevo estudio, los investigadores probaron una combinación de estos inhibidores de DYRK1A con fármacos que activan el receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1R) (5). Estos medicamentos, como la liraglutida y la semaglutida, son ampliamente utilizados hoy en día para tratar la DT2. Estos fármacos no inducen proliferación de células beta humanas adultas por sí solos (aunque sí lo hacen en roedores), pero sí tienen una alta especificidad por las células beta humanas, ya que el GLP-1R está principalmente expresado en ellas. Los investigadores descubrieron que la usar la harmina con un análogo del GLP-1R, las células beta humanas proliferaban más. Uno de los hallazgos más importantes de este estudio es que no solo lo observaron en condiciones controladas de laboratorio (con células aisladas en cultivo), sino también en ratones mejorando su supervivencia, funcionalidad y aumentando considerablemente su número cuando trasplantaban estas células humanas en el riñón. Este tratamiento combinado durante tres meses, logró multiplicar por 4 a 7 veces la cantidad de células beta humanas, tanto en ratones sanos como, más importante aún, en ratones con diabetes severa. En otras palabras, esta estrategia funciona en sistemas biológicos complejos, un paso crucial hacia su posible uso en pacientes. Este incremento tan notable sugiere que esta estrategia podría ser suficiente para compensar la pérdida de células beta en personas con DT2, y podría incluso tener impacto positivo en DT1 si se combina con terapias que controlen el ataque autoinmune. Además, el tratamiento se diseñó cuidadosamente para no afectar a otras células del páncreas. Al usar dosis bajas de harmina y aprovechar la especificidad del receptor de GLP-1, se consiguió estimular solo las células beta, sin aumentar de las células alfa pancreáticas productoras de glucagón ni alterar los niveles de glucagón en sangre.
Ahora bien, este sorprendente aumento en la masa de células beta presentaba un enigma: aunque se observaban ligeros aumentos en la tasa de proliferación celular, no parecían suficientes para explicar por sí solos un crecimiento de hasta 7 veces. Esto llevó a los investigadores a plantearse de dónde provenían todas esas nuevas células beta. Un estudio posterior de estos mismos investigadores ha arrojado algo de luz sobre esta cuestión (7). Al analizar con más detalle los islotes humanos tratados con la harmina y los inhibidores de DYRK1A, los investigadores observaron un fenómeno inesperado: un aumento de un subtipo de células conocido como “células alfa en ciclo”, es decir, células productoras de glucagón que estaban activamente dividiéndose. Este hallazgo sugiere que parte del incremento en la masa de células beta podría deberse a un proceso denominado transdiferenciación, mediante el cual algunas células alfa se convierten en células beta funcionales. Si se confirma, este mecanismo ampliaría significativamente nuestras posibilidades para regenerar la masa beta a partir de células ya presentes en el propio páncreas.
Aunque estos resultados son muy prometedores, todavía quedan preguntas clave por resolver. Una de ella es si los efectos del tratamiento combinado seguirán siendo efectivos después de dejarlo. ¿Será necesario desarrollar formas de administración dirigidas exclusivamente a las células beta? Y, sobre todo, ¿se pueden reproducir estos efectos en pacientes diabéticos? Por otro lado, aunque no se observaron efectos adversos importantes en otros tejidos, se necesitarán estudios a largo plazo y en modelos más similares a los humanos para confirmar su seguridad.
Conclusiones
El camino hacia una cura de la DT1 requiere dos pasos imprescindibles: detener el ataque del sistema inmunitario y restaurar las células beta funcionales. Los avances recientes han mostrado que este segundo paso, algo que parecía imposible por mucho tiempo, ahora es una meta más alcanzable. La combinación de fármacos ya conocidos y utilizados en la clínica, como los agonistas de GLP-1R, con nuevas estrategias dirigidas a estimular la proliferación y supervivencia de las células beta usando inhibidores de DYRK1A, abre una puerta esperanzadora hacia tratamientos regenerativos. Si estos resultados se confirman en estudios en humanos, podríamos estar ante una nueva opción junto con otras propuestas, como los trasplantes o la terapia celular con células madre (8, 9).
Referencias
- Guney MA, Lorberbaum DS, Sussel L. Pancreatic β cell regeneration: to β or not to β. Curr Opin Physiol. 2020 Apr;14:13–20.
- Karampelias C, Liu KC, Tengholm A, Andersson O. Mechanistic insights and approaches for beta cell regeneration. Nat Chem Biol. 2025 Jan 29. Online ahead of print.
- Rodriguez-Fernandez S, Almenara-Fuentes L, Perna-Barrull D, Barneda B, Vives-Pi M. A century later, still fighting back: antigen-specific immunotherapies for type 1 diabetes. Immunol Cell Biol. 2021 May;99(5):461-474.
- Ros Pérez, P. Nuevas terapias en estadios precoces de diabetes tipo 1 ¿podremos cambiar el término de “insulin-dependiente”? Revista de la SED. Febrero 2024.
- Rosselot C, Li Y, Wang P, Alvarsson A, Beliard K, Lu G, et al. Harmine and exendin-4 combination therapy safely expands human β cell mass in vivo in a mouse xenograft system. Sci Transl Med. 2024 Jul 10;16(755): eadg3456.
- Wang P, Alvarez-Perez JC, Felsenfeld DP, Liu H, Sivendran S, Bender A, et al. A high-throughput chemical screen reveals that harmine-mediated inhibition of DYRK1A increases human pancreatic beta cell replication. Nat Med. 2015 Apr;21(4):383–8.
- Karakose E, Wang X, Wang P, Carcamo S, Demircioglu D, et al. Cycling alpha cells in regenerative drug-treated human pancreatic islets may serve as key beta cell progenitors. Cell Rep Med. 2024 Dec 17;5(12):101832.
- Montanya, E. Actualidad en terapia celular para la diabetes: trasplante de islotes pancreáticos y trasplante de células derivadas de células madre. Revista de la SED. Septiembre 2023.
- Blanco Carrasco, A J. Avances en la terapia celular para el tratamiento de la diabetes tipo 1. Revista de la SED. Abril 2025.